Un día de noviembre de 1989 me inscribí en la Juventud Socialista y el muro de Berlín se vino abajo al día siguiente o a los dos días. No fue buena señal. Tres meses después Manuel Fraga, Manolo dos tirantes, ganó las elecciones en Galicia y se hizo entronizar por unos miles de gaiteiros puestos en formación como lo habría hecho Teodoro Obiang si en Guinea hubiese gaitas. Cuando el verano llegó decidí anotarme en el programa de formación de la Juventud Socialista y para cuando lo hice, después del examen de selectividad, me ofrecieron la última plaza disponible para un curso que los del secretariado de instrucción de cuadros habían titulado ‘el ocaso de las ideologías’.
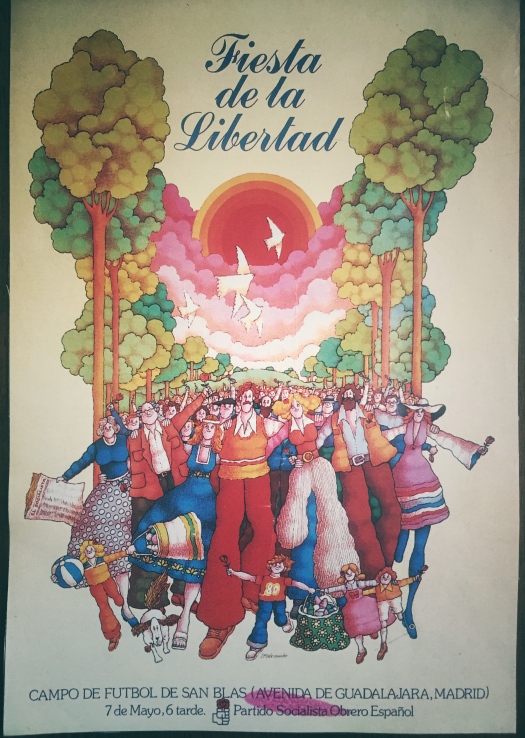
Para los cursos de verano la Juventud Socialista disponía de un chalet con jardín que era propiedad del partido y que estaba en una buena zona residencial al pie de la sierra al norte de Madrid. El chalet olía a papelería y a hierba acabada de cortar en agosto y en el jardín había mesas de forja como de tomar el té o jugar bridge y también árboles que daban sombra y hamacas en las que hacer siesta o leer a Chejov.
En la Juventud Socialista había que aceptar que el socialismo que todavía se llamaba real no era el nuestro. Algunos lo aceptaban peor que otros, porque eso era tanto como admitir que el nuestro era de mentira, o de juguete, o en el mejor de los casos un sucedáneo como la achicoria. Había algunas tensiones con eso. A los que se resistían a devaluar su ideología los identificaba su camisa forrada de chapas con puños, estrellas, aperos del campo y de la metalurgia, medias lunas árabes y la hoja de la marihuana. Yo milité algún tiempo en eso, hasta que alguien advirtió entre mis insignias una que yo había tomado por la de un grupo ecologista y que en realidad era del Partido Nacionalista Vasco y me fueron pedidas explicaciones. Por si no llegase con las chapas, los de mi comité nos hicimos acompañar durante meses en los actos por una mujer de Nicaragua, o tal vez salvadoreña, o incluso de Panamá, que decía representar al Frente Sandinista en Galicia. Nadie llegó a saber si era verdad, pero lo cierto es que a la gente eso le daba igual. Al verla se ponían en pie y aplaudían y alzaban un puño y ella cogía de un saco pañuelos de los que se anudan en el cuello con los colores rojo y negro y las siglas FSLN y los iba lanzando al aire como haría una estrella, provocando altercados y empellones para recogerlos del suelo.
El último día vino al chalet Enrique Curiel, que había sido comunista y ahora era del partido y por eso, más que un ponente sobre el ocaso de las ideologías, parecía un caso práctico. A mí todo eso del ocaso me parecía muy bien pero lo que me interesó del curso fue la posibilidad de conocer personalmente a Felipe González. Había escuchado decir que Felipe a veces dejaba sus ocupaciones en la Moncloa y se dejaba caer por la casa e iba dando la mano y palmadas en la espalda de la gente que encontraba y que se quedaba un rato de charla. Lo escribí en este cuaderno. Aquel era el día de la clausura y Felipe no había venido. Después he tenido sueños en los que Felipe se me acercaba en el jardín del chalet y me revolvía el pelo con su mano y me preguntaba si había comido todo lo que daban en el menú diario o me pedía mi pañuelo del Frente Sandinista para sonarse la nariz con él.
A falta de Felipe, el último día del curso vino al chalet Jorge Verstrynge. Verstrynge se acercó al partido cuando aún había por Madrid carteles con su imagen de candidato de la coalición de Manuel Fraga, aunque la gente en realidad lo conocía por las revistas de cotilleo, que seguían al detallle su divorcio y lo halagaban con títulos como el de señor distinguido del año y otras cosas de ese estilo.

Verstrynge apareció justo cuando Curiel casi había rematado con lo suyo. Los dos se conocían de la Universidad o de lo que fuera, porque se saludaron con confianza e intercambiaron risas. Antiguos comunistas como Curiel había unos cuantos en el partido. Verstrynge era una especie rara, porque nadie venía de la derecha. No había ya gente en la sala y tal vez no quedase ya nadie en el chalet cuando me acerqué y pregunté si alguno sabía la hora del autobús al centro. Jorge Verstrynge se ofreció a llevarme en su coche, porque él también volvía a Madrid y además paraba muy cerca de donde yo iba. No necesitas ningún autobús, me dijo, te vienes conmigo, y añadió que su coche estaba bastante jodido y podía dejarnos tirados.
A mí la idea de quedarme tirado con un tipo como Verstrynge en la carretera de la Coruña una tarde de agosto de 1990 me parecía fascinante y no puse reparo. Su coche era un Citroën CX de color gris. Lo primero que me preguntó cuando nos acomodamos para el viaje fue qué tal ‘nuestro hombre’ en Galicia. Dí tan por sentado que su hombre en Galicia era Manuel Fraga que le dije que le iba muy bien con su mayoría absoluta recién ganada y su alta popularidad. No hombre, el nuestro, el socialista. Me dejó cortado, pero él le quitó hierro. Después me contó algunas anécdotas personales del 23-F y también me aseguró que si los golpistas hubiesen encarcelado a Felipe y compañía él se habría presentado el primero en el presidio para que también lo encarcelasen. No me dijo qué hubiera hecho si en lugar de llevarlos presos los hubiesen fusilado, aunque tampoco yo lo pregunté.
A la altura de Las Rozas le dije que había leído una reseña sobre él en algún sitio, en la que se decía que era filogermano y que por eso sus hijos llevaban nombres tomados de la mitología alemana. Verstrynge no dijo nada; solo quiso saber dónde lo había leído y para salir de aquéllo le pregunté a bocajarro por su divorcio, del que era imposible no estar al tanto. Entonces habló, aunque no voy a desvelar las cosas que me dijo porque no tengo por qué hacerlo aunque haga de esto veinticinco años.
Había algunas retenciones para entrar en Madrid. La gente de los otros coches que paraban a nuestra altura miraban a Verstrynge y hacían gestos avisando a los que tenían cerca. Yo compuse una postura como de amigo de siempre para darme importancia y arreglé mi flequillo por si aparecían fotógrafos. Bajamos toda la Gran Vía. Después Verstrynge tomó el Paseo del Prado hacia Atocha y la avenida del Mediterráneo hasta la plaza de Conde Casal. Fue al empezar a subir la calle del Doctor Esquerdo cuando su coche se paró.
Yo estaba ya muy cerca de mi destino. En mi memoria se cruzan el calor del día recogido en el asfalto y las sirenas de las ambulancias que llevan enfermos al hospital Francisco Franco, que ya no se llamaba así. Me despedí de Jorge Verstrynge y le deseé suerte en su divorcio. Él quedó atrás, apoyado en su coche y yo eché andar calle arriba. De las ventanas abiertas de los pisos más bajos llegaba el sonido de tenedores al batir los huevos. Ese sonido se mezcla con las sirenas de las ambulancias que suben la calle del Doctor Esquerdo a la hora de la cena. El ocaso de prácticamente todo.

De mi autor favorito.
Me gustaMe gusta
El título un poco apocalíptico pero todo el texto es muy ingenioso porque, como siempre, disfrazado de cómico, das en el clavo. Todavía me estoy riendo con el «caso práctico» de Curiel. Y el final del texto magnífico
Me gustaMe gusta
Intranquilo. Soñé también con un alérgico Felipe sonándose con el pañuelo rojinegro del FSLN mientras Jorge V., ataviado de traje de pana, toca la gaita sobre una mesa de jardín, mientras Curiel y Chejov parlamentan ante una serie de jóvenes desnudos sobre el ocaso de las civilizaciones. Aún tengo sudores fríos. Sobre todo porque la silueta de Fraga aparecía riéndose recortada en el horizonte, diciéndole a un bebé con coleta:»algún día todo esto será tuyo». Déjate de historias de terror.
Me gustaMe gusta
La verdad, un tormento ese sueño. Fraga siempre fue un visionario!!
Me gustaMe gusta